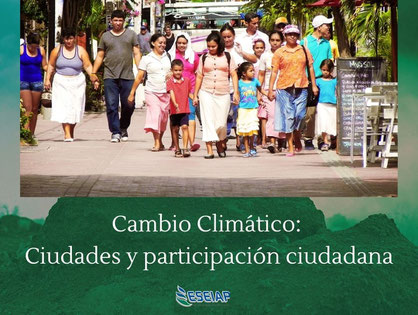
Por Leopoldo Fidyka [1]
1. El cambio climático en ciudades
Se entiende por cambio climático la alteración drástica de las condiciones climáticas del planeta, provocada por actividades humanas. La situación actual del cambio climático es alarmante:
la temperatura media del planeta ha aumentado, el nivel del mar sigue subiendo y los eventos meteorológicos extremos (olas de calor, sequías, inundaciones) se intensifican y vuelven más
frecuentes en todas las regiones del mundo. La concentración de dióxido de carbono y otros gases en la atmósfera ha alcanzado máximos históricos, y existe una alta probabilidad de que el
calentamiento global supere sus límites en los próximos años.
El impacto en las ciudades es muy importante: más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, las mismas emiten más del 70% de las emisiones globales y a su vez ocupan muy poco
espacio, solamente entre el 1 y 3% de la superficie del planeta. En Argentina esto se agrava porque cuenta con un índice de urbanización que asciende a más del 92%.
Las consecuencias del cambio climático afectan a todos los habitantes de las ciudades, pero especialmente a los más vulnerables, exponiéndolos a problemas de salud, inseguridad
alimentaria, hídrica y daños ya que viven en zonas de mayor riesgo, en viviendas más precarias y en barrios sometidos a catástrofes e inclemencias climáticas.
En ese contexto, las ciudades son un escenario importante para enfrentar las causas y efectos del cambio climático e implementar soluciones; y los municipios deben cumplir un papel activo
y protagónico para impulsar iniciativas contra el cambio climático, en coordinación con estrategias nacionales y provinciales en la cuestión.
Generalmente impulsan acciones de mitigación, limitando el aumento de las temperaturas, reduciendo, evitando o secuestrando los gases de efecto invernadero, con intervenciones por ejemplo,
en materia de energía, transporte y residuos; y también acciones de adaptación al cambio climático, las cuales procuran reducir la vulnerabilidad ante los efectos presentes y futuros del clima
que se materializan usualmente en las ciudades en la revisión y mejoras de la infraestructura urbana. Por lo tanto, esta problemática a los municipios les genera una ampliación de su agenda
y les abre nuevos desafíos de gestión local.
Una forma ordenada, secuencial y organizada para enfrentar el cambio climático a nivel municipal es mediante la formulación de planes locales de acción climática, los cuales ya se vienen
llevando adelante en distintas ciudades del mundo y en varias ciudades argentinas[2].
Un Plan Local de Acción Climática (PLAC), es un instrumento de planificación estratégica elaborado por los gobiernos locales, que incluyen diversas estrategias y acciones para abordar y
mitigar el cambio climático en la comunidad local. Constituye un documento clave que muestra no sólo el “que” sino el “como”
se alcanzarán los objetivos.
Como todo plan requiere de varios componentes interrelacionados, como: 1) un diagnóstico: (inventario local de gases de efecto invernadero y evaluación de riesgos climáticos); 2) medidas
(de adaptación y de mitigación) con metas concretas; 3) Un esquema de acciones, plazos, recursos y responsables y; 4) un sistema de monitoreo y evaluación.
Las acciones previas y concomitantes son establecer una visión global para la adaptación y mitigación del cambio climático; consolidar el compromiso político (que incluye marcos normativos
e institucionales); desarrollar un plan adecuado de comunicación y asegurar apoyo intersectorial de los actores participantes.
2. Participación ciudadana frente al cambio climático
Para el éxito de los planes, resulta fundamental fortalecer la gobernanza, es decir los acuerdos entre personas e instituciones para unir fuerzas y encontrar soluciones a los desafíos
ambientales y climáticos compartidos. Que permiten procesos donde los actores expresen sus intereses, ejerzan sus derechos, cumplan sus obligaciones, resuelven sus diferencias y se involucren en
lo co-creación de políticas públicas.
Así la gobernanza climática constituye el conjunto de mecanismos y medidas orientadas a dirigir al sistema social hacia la prevención, mitigación o adaptación a los riesgos planteados por el cambio climático.
Considera dos aspectos centrales:
1) El carácter multiescalar, con especial atención en la coordinación e integración de las organizaciones (globales, regionales, nacionales o sub nacionales) de diferentes escalas
geográficas y que interactúan en los mecanismos propios de gobernanza climática; relacionada con las relaciones interinstitucionales.
2) La horizontalidad multisectorial, es decir, con la participación de diferentes actores tanto en el diseño como en la implementación de instrumentos relacionados con el cambio climático;
relacionada con la participación ciudadana.
El PLAC es vehículo para movilizar actores del territorio en pos de objetivos superadores, para iniciar un conjunto de iniciativas, concientizar y emitir señales hacia otros sectores y
actores sobre la necesidad de orientar decisiones e inversiones hacia los propósitos adoptados.
Por lo tanto, debe constituirse en un proceso abierto de participación ciudadana que contribuya a indicar compromisos para la búsqueda de cambios estratégicos y a la vez soluciones a
inquietudes comunitarias, por ello, es importante que la ciudadanía pueda ser partícipe a la hora de proponer y desarrollar las iniciativas que se llevarán a cabo en su ciudad.
Los planes deben ofrecer instancias y mecanismos de participación en las distintas etapas del mismo y resulta fundamental en forma persistente y simultánea, realizar acciones de promoción
y sensibilización ciudadana sobre la problemática del cambio climático.
Resulta necesario destacar, que el cambio climático, no es algo ajeno a la vida de la gente, sus impactos son muchos y graves y afectan la calidad de vida, la producción y la
economía.
Se debe partir de la base de las desigualdades existentes: a escala global el 1% más rico de la población mundial emite más gases de efecto invernadero que el 50% más pobre. Por lo tanto,
son diversos y heterogéneos los efectos e impactos del cambio climático en distintos grupos sociales, las desigualdades profundizan los efectos e impactos negativos del cambio climático,
situaciones como la pobreza, mujeres, niñas y niños, grupos del colectivo LGBT, pueblos originarios, están en situaciones de mayor vulnerabilidad y el cambio climático puede aún más profundizar
las brechas existentes.
Teniendo en cuenta esta dimensión para emprender estrategias participativas frente al cambio climático, se deben abordar distintas preguntas disparadoras como:
1) ¿Por qué y para que vincular al PLAC con diferentes sectores de la sociedad civil y los grupos de interés?
2) ¿Cuál será el objetivo de la participación ciudadana?: (¿Informativa?, ¿Conocer
preferencias?, ¿Otorgar injerencia en el diseño de las políticas públicas?).
3) ¿En qué etapa de la planificación se implementarán mecanismos de participación?
4) ¿Con que metodologías?: (¿Quiénes participan? ¿Cómo convocar? ¿Cómo hacer una
dinámica de encuentro eficaz? ¿Cómo canalizar los resultados? ¿Cómo evaluar los procesos?)
5) ¿Con que formas, mecanismos o dispositivos de participación?
Respecto a esta última cuestión, en líneas generales en distintas ciudades se plantean, formas o mecanismos de participación de tipo puntuales: como la realización de encuestas ciudadanas
ambientales, talleres participativos, audiencias públicas y asambleas climáticas[3] que constituyen instancias deliberativas integradas por personas seleccionadas al azar para
que sean un reflejo de la sociedad de la que proceden sus rasgos demográficos (por ejemplo, edad, género, procedencia geográfica) y, a veces, de actitudes relevantes (como, su grado de
preocupación por el cambio climático), dinamizadas por facilitadores independientes, con una precisa metodología y suelen estar estructuradas en tres fases: aprendizaje, deliberación y toma de
decisiones.
Pero también mecanismos de tipo más permanente: como los consejos consultivos ambientales abiertos a la participación de distintos actores y/o la intervención de la ciudadanía en
plataformas virtuales, la cual permite realizar consultas, canalizar inquietudes, realizar seguimientos de proyectos e intervenciones y facilitar procesos colaborativos.
Revisando experiencias comparadas puede señalarse por ejemplo a la ciudad de Barcelona, donde se llevó adelante un proceso de “coproducción” constituyéndose un espacio para que la
ciudadanía opinara e hiciera contribuciones al “Plan Clima” y se creó una comisión de seguimiento del Plan para monitorear el buen funcionamiento del proceso participativo.
Otro caso es la experiencia de Medellín, Colombia, donde se desarrollaron talleres territoriales en las diferentes comunas para comprender las percepciones y el conocimiento de distintos
grupos poblacionales sobre el fenómeno del cambio climático. También se realizó una encuesta virtual con el objetivo de recoger posición de la comunidad, la academia, el sector privado y las
organizaciones de la sociedad civil respecto al cambio climático y sus perspectivas sobre el plan. La encuesta también se utilizó para entender las expectativas sobre los modos de involucramiento
en su implementación.
También puede citarse el Plan de la Región Metropolitana de Uruguay: integrada por los Departamentos de Montevideo, Canelones y San José, donde se hizo partícipe a la sociedad civil y a
actores locales del proceso de identificación de amenazas, impactos y vulnerabilidades del área metropolitana a través de un ciclo de talleres y entrevistas.
Una vez complementados los testimonios con información preexistente, se convocó a diferentes actores territoriales (técnicos, representantes de instituciones públicas y privadas cuya
actividad se relaciona a áreas focales como energía, residuos, transporte, etc.) a participar en instancias de trabajo con el objetivo de discutir líneas de acción en las áreas de mitigación y
adaptación para cada subsector. Participaron más de 700 técnicos, actores locales y vecinos en un proceso de más de dos años de planificación participativa.
De todas las experiencias se pueden tomar aportes significativos, lo sustancial de las instancias participativas es que se sean abiertas, accesibles, inclusivas, adaptadas al contexto
local.
La cuestión desafío es pasar de “episodios participativos” a un Plan Local de Acción Climática impregnada de planificación participativa, con procesos de diálogo y construcción colectiva
que generen aportes, aprendizajes y nuevas capacidades y al mismo tiempo mejoren las relaciones y la confianza de la ciudadanía.
[1] Abogado, Magister en Dirección en Gestión Pública Local, docente e investigador del Espacio de Estudios Interdisciplinarios sobre Asuntos Públicos, ESEIAP.
[2] Desde hace unos años se ha conformado la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC), Integrada por más de 300 municipios de diferentes provincias, que cuenta en su esquema organizativo con una Secretaria Ejecutiva y una Asamblea de Intendentes.
[3] Como las Asambleas Climáticas por el Clima de España.
